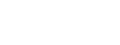¿Produce la salud espiritual riqueza material?
Recuerdo una noche, cuando iba al bachillerato, y estaba sentado en la mesa de la cocina con mi papá. “Quiero mostrarte algo”, me dijo, tomando su billetera y sacando de ella un cheque por un millón de dólares. Mientras yo recuperaba el aliento, me explicó que aun cuando el cheque estaba a su nombre, no podíamos gastar ese monto, al menos no todo.
19 abril, 2017